#41 Por qué “estimulación” no es un término menor
Lo que decimos cuando decimos cuidar
SABERES ACTUALESNEUROCIENCIASPROFESIONALESPSICOLOGÍA SOCIALINSTITUCIONESGERIÁTRICOS Y RESIDENCIAS
Por Lic. Miriam R. Garbatzky
5/13/20252 min leer
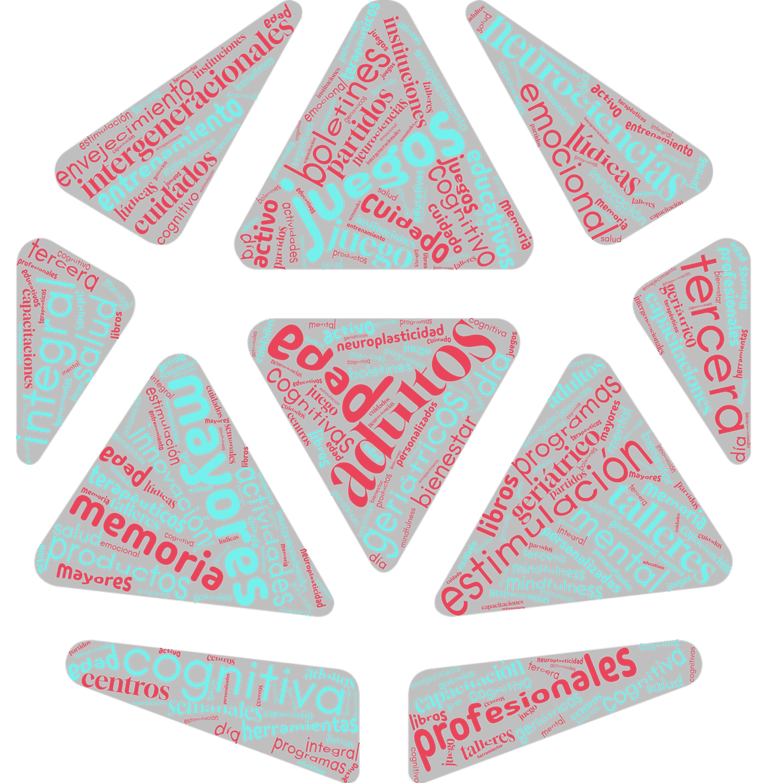
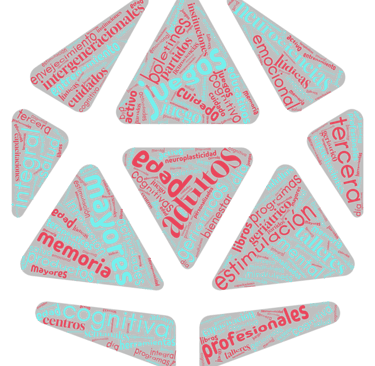
#41 Por qué “estimulación” no es un término menor
Lo que decimos cuando decimos cuidar
Por Lic. Miriam R. Garbatzky
I. Nombrar no es inocente
La palabra “estimulación” suena amable. Casi decorativa.
Pocas veces genera resistencia. Se la acepta como parte de lo obvio, lo necesario, lo bueno.
Pero ¿qué decimos, realmente, cuando decimos “estimular”?
¿A quién? ¿Desde dónde? ¿Para qué?
¿Desde qué poder? ¿Con qué ideología?
¿Y qué implica esa palabra en el contexto de una institución que cuida?
“El lenguaje no describe el mundo. Lo configura.”
– Judith Butler
II. Historia breve de una palabra cómoda
Durante gran parte del siglo XX, el término “estimulación” estuvo asociado al campo médico-neurológico: estimulación eléctrica, sensorial, farmacológica.
Después migró al campo del desarrollo infantil: “estimulación temprana”.
Finalmente, llegó al universo geriátrico.
Pero al llegar, algo se perdió:
Se simplificó.
Se volvió operativa.
Se convirtió en una palabra contenedor para todo lo que no es asistencia básica.
III. ¿Qué implica estimular?
Desde el punto de vista clínico, estimular es provocar una respuesta en un sistema.
Desde la psicología social, es crear condiciones para que el deseo se ponga en juego.
Desde el psicoanálisis, es ofrecer un encuadre simbólico donde algo del sujeto pueda emerger.
“No se estimula el órgano. Se convoca al sujeto.”
– Enrique Pichon-Rivière
Cuando en una residencia decimos: “Hoy hay estimulación”, ¿qué estamos diciendo?
¿Una consigna? ¿Un desafío? ¿Una conversación? ¿Una provocación afectiva?
¿O simplemente estamos diciendo: “Vamos a que no se aburran”?
IV. Estimular no es entretener
Este punto fue desarrollado en profundidad en la Nota #33 – Estimulación sin alma.
Allí vimos que muchas veces se estimula sin contenido.
Sin subjetividad.
Sin afecto.
Sin historia.
Sin cultura.
Lo que se estimula, entonces, no es la mente: es la obediencia.
O la pasividad activa.
V. El poder que se esconde en la estimulación
Nombrar algo como “actividad de estimulación” da autoridad.
Le da valor de intervención.
Lo legitima.
Por eso, cuando el contenido es pobre, o el encuadre es inconsistente, el riesgo no es solo que “no funcione”:
El riesgo es que legitime prácticas vacías bajo el rótulo de cuidado.
VI. El nombre como dispositivo de transformación
Cuando desde Mnemos diseñamos el Manual Práctico de Abordaje Cognitivo, no lo hicimos solo como un conjunto de ejercicios.
Cada dinámica tiene un fundamento teórico.
Cada consigna es una puerta a la narrativa, la memoria, el vínculo.
“Estimular no es llenar el tiempo. Es abrir el espacio simbólico.”
Lo mismo ocurre con la propuesta de Memorias Vivas: entrevistar a alguien no es solo recolectar datos. Es invocar lo olvidado, alojar lo traumático, reconstituir la identidad.
VII. El silencio también estimula (o paraliza)
Hay instituciones donde no se hace “nada malo”.
Pero no se dice nada.
No se ofrece palabra.
No se convoca.
Allí, el silencio no es neutral: es inhibidor.
Es una forma de estimulación negativa:
—No te invito, no te hablo, no te escucho.
—Estás solo.
—Ya no hay nada que estimular.
VIII. Conclusión: de la palabra al acto
Decir “estimulación” no puede ser un gesto vacío.
Cada vez que lo usamos, deberíamos preguntarnos:
¿Qué función cumple esto?
¿A quién convoca?
¿Desde qué lugar subjetivo se enuncia?
Porque si no, el lenguaje termina siendo parte del problema.
“Estimulá, pero sabé qué estás haciendo. Porque si no sabés, no estás cuidando. Estás repitiendo.”
Córdoba 2974, Rosario, Argentina
© Mnemos 2026