Neuroplasticidad y juego: lo que la ciencia ya no discute
Actualización teórica y empírica sobre la estimulación cognitiva en adultos mayores
NEUROCIENCIASSABERES ACTUALESPSICOLOGÍA SOCIALPROFESIONALESINSTITUCIONESARTICULACIONES POLÍTICASAPPS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVAGERIÁTRICOS Y RESIDENCIASRECOMENDACIONESORGANISMOS & POLÍTICA
Por Lic. Miriam R. Garbatzky
5/13/20253 min leer
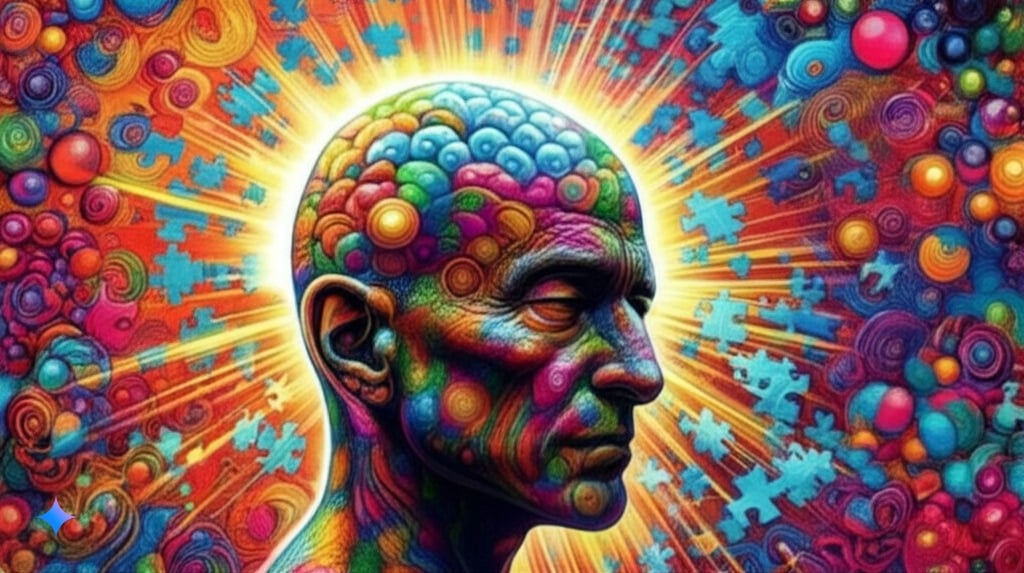
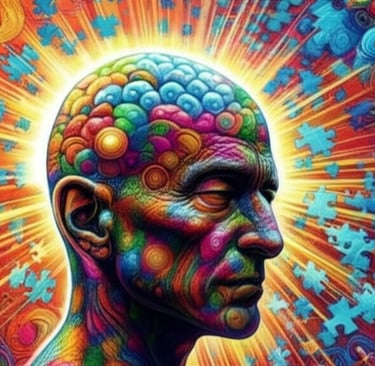
Neuroplasticidad y juego: lo que la ciencia ya no discute
Actualización teórica y empírica sobre la estimulación cognitiva en adultos mayores
Por Lic. Miriam R. Garbatzky
Introducción
Durante décadas, la idea de que el cerebro adulto —y más aún, el cerebro envejecido— era una estructura rígida y destinada a un declive irreversible dominó el discurso clínico. En las últimas dos décadas, ese modelo fue reemplazado por el concepto de neuroplasticidad adulta, ampliamente validado en múltiples disciplinas.
La estimulación cognitiva lúdica, antes vista como herramienta secundaria, ha ganado sustento empírico como un vector activo de reorganización cortical, incluso en contextos de deterioro leve, demencia inicial y enfermedad de Alzheimer.
1. Marco teórico de la neuroplasticidad
La neuroplasticidad se define como la capacidad del sistema nervioso para modificar su estructura y función en respuesta a estímulos internos y externos.
Estudios clásicos como el de Merzenich et al. (1996) demostraron la reorganización cortical en adultos tras entrenamiento sensorial. Más recientemente, investigaciones con neuroimagen funcional como las de Park & Reuter-Lorenz (2009) muestran activación compensatoria interhemisférica en adultos mayores sanos sometidos a estímulos cognitivos novedosos.
Fuente: Park, D. C., & Reuter-Lorenz, P. (2009). The adaptive brain: aging and neurocognitive scaffolding. Annual Review of Psychology, 60, 173–196.
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.59.103006.093656
2. Evidencia empírica en adultos mayores
Una revisión sistemática publicada en Frontiers in Aging Neuroscience (2017) analizó 52 estudios con adultos mayores sin demencia. El 89% mostró mejoras significativas en al menos una función ejecutiva tras programas de estimulación cognitiva lúdica (con juegos, talleres, ejercicios estructurados no digitales).
Fuente: Tardif, S., & Simard, M. (2017). Cognitive stimulation programs in healthy elderly: a review.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2017.00046/full
En Argentina, investigaciones lideradas por la Dra. Analia Baumann (UBA-CONICET) sostienen que la estimulación cognitiva basada en juego narrativo e historia de vida no solo mejora la memoria episódica, sino que refuerza la identidad narrativa y reduce indicadores de ansiedad y depresión.
3. Juego, lenguaje y activación cortical
Las tareas lúdicas que involucran narración, fluidez verbal, evocación cultural (como los juegos de refranes o anécdotas de infancia que usamos en Desafíos) activan múltiples redes corticales:
Área de Broca y corteza prefrontal dorsolateral (planificación verbal y control atencional)
Hipocampo y corteza entorrinal (recuperación de memoria episódica)
Red por defecto (Default Mode Network), implicada en la construcción de identidad y narrativa autobiográfica
Un metaanálisis de 2022 en The Lancet Neurology mostró que estas activaciones son superiores a las generadas por tareas repetitivas tipo “apps de entrenamiento cognitivo”, especialmente cuando hay participación grupal.
Fuente: Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., et al. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet, 396(10248), 413-446.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6
4. Neuroplasticidad en enfermedad de Alzheimer: ¿hasta dónde llega?
Aunque la neuroplasticidad es más limitada en contextos de neurodegeneración activa, existen estudios con pacientes con EA leve que muestran:
Aumento del flujo sanguíneo cerebral tras programas de estimulación lúdica
Mejora en memoria semántica, tareas de categorización y tiempo de reacción
Disminución de conductas disruptivas
Estos hallazgos han sido validados por estudios longitudinales como el de Olazarán et al. (2010), que recomiendan incluir estimulación lúdica como intervención no farmacológica primaria.
Fuente: Olazarán, J., et al. (2010). Nonpharmacological therapies in Alzheimer’s disease: a systematic review of efficacy. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 30(2), 161–178.
https://doi.org/10.1159/000316119
5. Traducción clínica: del paper al taller
Los materiales de Mnemos, como el Manual Práctico de Abordaje Neurocognitivo en Instituciones, están estructurados con base en estos hallazgos:
Dinámicas que integran múltiples dominios: atención, lenguaje, memoria, lógica emocional
Progresión de dificultad sin sobreestimulación
Vinculación afectiva a través del humor, la evocación cultural y la narrativa local
Aplicabilidad tanto en contextos institucionales como en hogares con cuidadores formales
Estos modelos están alineados con la perspectiva de estimulación cognitiva “en contexto ecológico”, promovida por American Psychological Association desde 2019.
Conclusión
Ya no se debate si la estimulación cognitiva tiene efectos neuroplásticos.
Se debate cómo, con qué frecuencia y con qué dispositivos aplicarla.
El juego, lejos de ser un accesorio simpático, es una de las herramientas más complejas que puede usar un cerebro envejecido.
“Estimular no es entretener. Es rediseñar la conectividad cerebral en tiempo real.”
Referencias cruzadas internas sugeridas:
Para una crítica del mal uso de estas técnicas: Nota #33 – Estimulación sin alma
Para evaluar el impacto económico del no uso: Nota #35 – Cuánto cuesta una mente sin estímulo
Para herramientas concretas de aplicación institucional:Manual Institucional Mnemos
Córdoba 2974, Rosario, Argentina
© Mnemos 2026